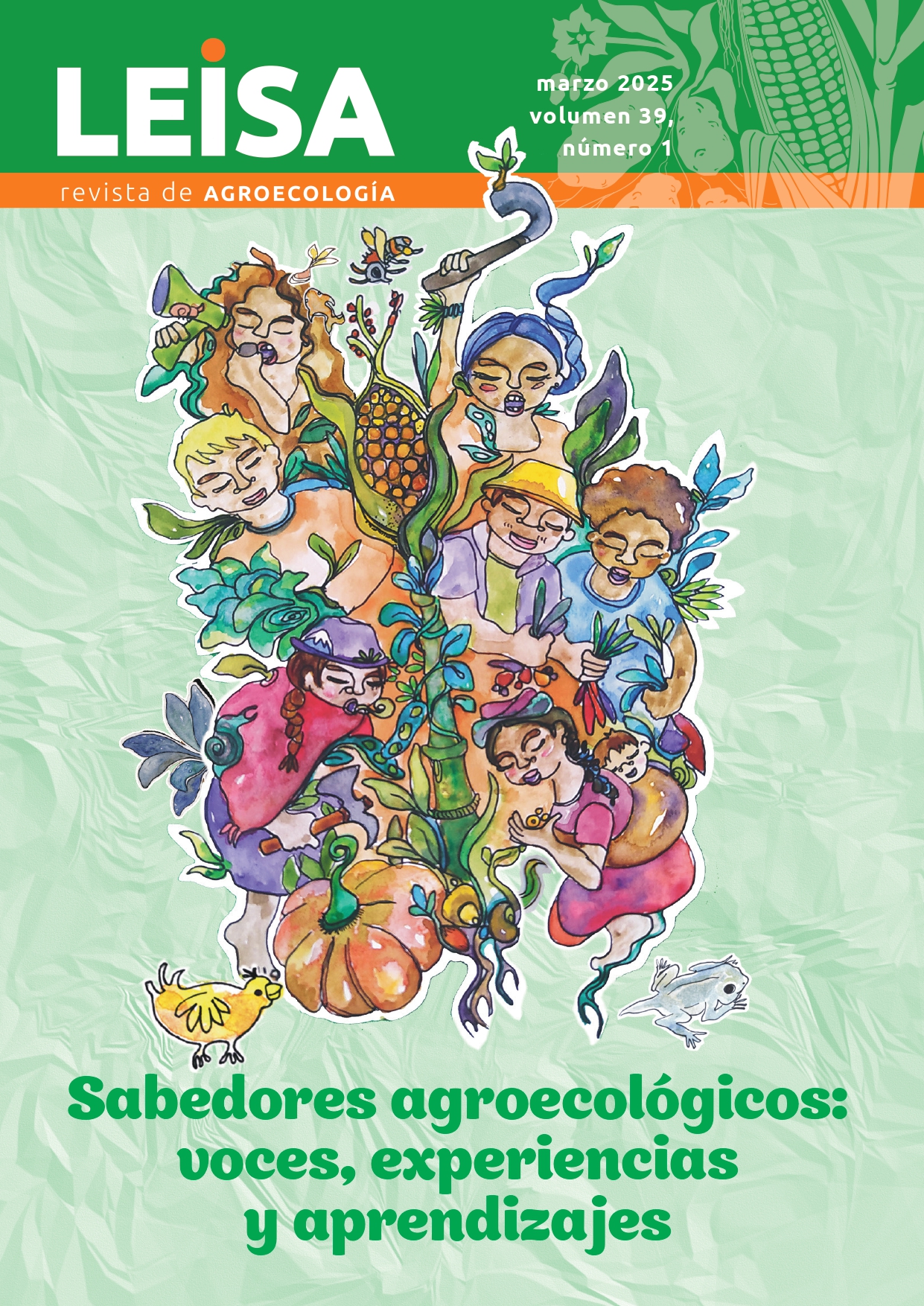
Saberes que resisten, territorios que existen: la importancia los sentires en la transmisión de saberes
BECSY BRIYITH MARIÑO | Página 11 DESCARGAR REVISTA COMPLETAResumen
En este trabajo, me propongo reflexionar sobre la dimensión emocional y la autovaloración colectiva de los saberes agrícolas tradicionales (SAT). Considero que esta dimensión está invisibilizada en los procesos de recuperación y transmisión de saberes, así como en las medidas que se toman para impulsar la territorialización de la agroecología.
Introducción
En la tarea de aprender sobre los saberes locales, me resulta desafiante captar todos los detalles de los saberes agrícolas tradicionales, ya que estos están en constante transformación influenciados por factores como las épocas, las generaciones y las condiciones socioambientales. Sin embargo, estaríamos aún más lejos de comprender y transmitir estos saberes si no consideramos los sentires de quienes los evocan y hablan sobre ellos. Considero que los SAT no pueden recuperarse, transmitirse, describirse ni documentarse sin tener en cuenta las emociones de quienes sustentan muchas de las prácticas actuales. Una de las preguntas que suelo hacer a las y los campesinos mayores cuando estoy en el campo es: ¿cómo se hacía antes?
Sus respuestas suelen ir más allá de una simple explicación técnica, evocando emociones, recuerdos y memorias impregnadas de alegría, nostalgia, rabia e indignación. A partir de estas respuestas afectivas, podemos conocer mejor las percepciones del campesinado sobre sus propios saberes y experiencias como habitantes del campo, y en este caso, como cultivadores de trigo. Espejear constantemente la agricultura campesina actual con el “antes” puede ser un punto de partida poderoso no solo para documentar saberes y prácticas, sino también para explorar emociones como la nostalgia, que pueden impulsar la revalorización del patrimonio agroalimentario y fundamentar las transformaciones agroecológicas.

Aquí, ilustramos estas ideas a través del cultivo campesino del trigo, la molinería tradicional y las prácticas culinarias asociadas a un territorio de la zona altoandina colombiana. En este contexto, las personas asignan significados económicos, prácticos, alimentarios y emocionales al conjunto de saberes y prácticas.
Si perdemos los saberes, perdemos fuentes de alegría y autonomía: contexto
“Nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde” es una frase común que, en este caso, nos invita a reflexionar sobre la importancia de reconocer lo que hemos perdido para valorar lo que aún conservamos. Los saberes agrícolas campesinos han experimentado grandes transformaciones en las últimas décadas debido a factores como la globalización de los mercados, la Revolución Verde y la transformación de la agricultura tradicional de algunos territorios por actividades consideradas más “rentables”.

En Socotá, Boyacá, la tradición agrícola campesina ha cambiado significativamente desde los años ochenta, principalmente por la intensificación de la minería de carbón. Esta actividad, en su mayoría informal y de pequeña y mediana escala, se caracteriza por una alta tasa de accidentes, que ha dejado numerosas víctimas, principalmente hombres. Boyacá es el departamento con más emergencias mineras en el país, y la minería ha absorbido gran parte de la fuerza laboral campesina, afectando negativamente a la agricultura familiar, que depende en gran medida del trabajo manual. Este auge minero ha llevado al campesinado a adoptar un rol minero, alejándose progresivamente de la agricultura. En este territorio, existen diversas organizaciones campesinas, como Agrosolidaria, una asociación de prosumidores agroecológicos (personas o grupos que, además de consumir bienes o servicios, también los producen).
Desde los años noventa, Agrosolidaria ha trabajado en proyectos que promueven y protegen la agricultura campesina local con un enfoque sustentable y de economía solidaria. Actualmente, la organización, liderada principalmente por mujeres, desarrolla escuelas agroecológicas, fomenta la asociatividad, brinda acompañamiento técnico y coordina iniciativas con académicos/as y ONG que comparten sus valores. Entre sus objetivos destacan el reconocimiento de la mujer campesina, el apoyo a iniciativas económicas, el rescate de semillas y la reproducción de árboles nativos a través de viveros comunitarios, entre otros. A pesar de sus esfuerzos, Agrosolidaria enfrenta diversas dificultades de tipo organizativo, técnico, logístico, distributivo, financiero y productivo. Uno de los problemas más críticos es la falta de relevo generacional en la agricultura y la participación dentro de la organización, lo cual es esencial para garantizar la continuidad de estos saberes y prácticas.
El porqué de preguntarse por lo emocional de los saberes agrícolas tradicionales
A menudo, quienes nos dedicamos a la agricultura tendemos a enfocarnos en aspectos técnicos y descriptivos para comunicar nuestro trabajo.
Aunque esto es necesario y práctico, es importante reconocer que los SAT que perduran hoy no lo hacen solo por su eficiencia, sino también por el fuerte vínculo emocional que los acompaña. Por ejemplo, yo sigo haciendo arepas como me enseñó mi abuela, a pesar de que hoy existen métodos más rápidos y sofisticados. Hacerlas de la misma manera me llena de sentimientos difíciles de describir, enriqueciendo mi experiencia de comerlas. Esta conexión emocional me impulsa a continuar preparándolas, incluso cuando me encuentro fuera de mi país de origen y me resulta más difícil acceder a los ingredientes. Así, perpetúo la misma forma de hacerlas. Comunicar únicamente desde lo técnico y descriptivo a menudo deja una sensación de incompletud, como si faltara algo. Es como seguir una receta al reverso de un empaque: se logra el plato, pero no se vive la experiencia completa. Los saberes campesinos no pueden reducirse a ingredientes de una receta técnica, son una experiencia de saber y sentir que se transmite de generación en generación.

Los saberes también se nutren de los sentires de las campesinas y los campesinos, de las familias y de la comunidad, tanto en las generaciones mayores como en las más jóvenes. ¿Cómo podemos confiar plenamente en soluciones técnicas si esta dimensión emocional no se toma en cuenta? ¿Cómo podemos asegurar la continuidad de estos saberes-sentires en las nuevas fórmulas para enfrentar las dificultades en la agricultura? ¿Quién confía en estos saberes y quién no? ¿La imposición del conocimiento técnico ha mermado la confianza del campesinado en sus propios saberes, afectando su autovaloración? Nunca he querido que en mi rol técnico se me perciba como alguien que trae recetas y soluciones en paquetes. Mi interés parte de buscar maneras de destacar el saber propio, las múltiples funciones y los diversos aportes de la agricultura campesina. Se trata de un ejercicio que también pasa por lo emocional, lo ético, y por afianzar la autoconfianza de los saberes en las familias, la comunidad y la identidad, ya que estos aspectos no suelen contemplarse en las discusiones formales de las reuniones, asambleas y proyectos productivos. La agricultura campesina no se limita a lo económico o productivo. Me interesa comprender en qué medida satisface a las y los campesinos como un modo de vida que vale la pena.

Mis recorridos por el territorio me han permitido conocer a las familias desde diferentes perspectivas: a través de la facilitación técnica, las escuelas campesinas, el conjunto de prácticas agrícolas y múltiples conversaciones sobre la vida en el campo, ya sea en la cocina, en las fiestas o en reuniones familiares que evocan lo que fue, lo que se extraña y lo que se aspira a ser. En mis diálogos con las familias, especialmente con las personas mayores, he notado un patrón de nostalgias y tristezas por lo que fue y ya no será. Lo que más me ha conmovido son los recuerdos de la colaboración colectiva y la solidaridad comunitaria, que antes eran fuentes de alegría y ahora son cada vez menos comunes. La escasez de estas experiencias de solidaridad se percibe como una fuente de alegrías perdidas. Este interés por explorar los sentimientos y percepciones del campesinado sobre su experiencia en la vida agrícola, sus tradiciones, saberes, prácticas y adaptaciones surge de mi deseo de comprender mejor esa relación tan íntima entre el saber y el sentir.

Valoraciones y percepciones de los saberes agrícolas tradicionales asociados al trigo y la molinería En Colombia, el trigo ha sido cultivado históricamente en los departamentos de Boyacá, Cundinamarca y Nariño. Aunque no es el principal cultivo comercial para las familias campesinas, su importancia radica en el autoconsumo, junto con otros cultivos esenciales como la papa y el maíz. El trigo fue introducido durante la colonización española, cuando se mantuvo como parte fundamental de su dieta. Aunque inicialmente no fue aceptado por las poblaciones nativas, los españoles continuaron consumiendo pan de trigo, pese a haber integrado el maíz a su alimentación (Álvarez y Chaves, 2017).
En la imagen siguiente, se muestran las valoraciones que las familias campesinas cultivadoras de trigo otorgan a los SAT asociados a este cereal. En los diálogos con las familias, prevalecieron cuatro valoraciones principales sobre los SAT asociados al trigo: la económica, la alimentaria, la práctica y la emocional. También se mencionaron, aunque en menor medida, valoraciones religiosas y culturales. Un tema recurrente fue la relación del trigo con el territorio y la memoria intergeneracional. En una conversación con don Juan, de la vereda Comeza Hoyada, le pregunté sobre su relación con el trigo, sus primeros recuerdos del cultivo y la primera vez que participó en su siembra. Para contarme su historia, don Juan hiló fragmentos de muchas vivencias: los recuerdos de su padre, su madre, sus hermanos y las familias vecinas. Habló de las relaciones familiares, los roles de autoridad, las formas de alimentarse, de sembrar, de tomar decisiones y del apoyo comunitario, especialmente durante las temporadas en las que las familias se juntaban para sembrar trigo, papa o maíz. Recordó el papel de las infancias, la alimentación y la organización colectiva, las cosechas, los animales de trabajo y el clima.
Cuando le pregunté: “¿Cómo se sembraba el trigo antes?”, su rostro reflejó una avalancha de historias, imágenes y emociones, a veces acompañadas de lágrimas, alegría, nostalgia o dolor. En la mayoría de las conversaciones, la transmisión de los SAT y las formas de aprendizaje estaban profundamente influenciadas por la calidad de la relación con los progenitores o personas mayores; la experiencia de aprendizaje resultaba más o menos agradable según la cercanía con padres, madres y abuelos/as. Cada territorio está lleno de historias y memorias que perduran en los SAT. Estas memorias permiten reconstruir y redescubrir un tejido de sentimientos, sueños y propósitos de la población campesina (Rincón García y otros, 2014). Uno de los aprendizajes más significativos de esta experiencia es que, para lograr un ordenamiento agroecológico del territorio, no se puede ignorar este valioso factor. Es fundamental valorar y honrar la vida de nuestros antecesores, sus visiones del territorio, sus luchas y su capacidad de movilización y defensa territorial. Esto abre la posibilidad de reencontrar la relación colectiva y afectiva con el territorio que habitamos.
Explorar las historias afectivas de las que formamos parte nos permite mantener vivos los saberes y trabajar hacia formas de autonomía comunitaria y de territorialización de la agroecología.
Becsy Briyith Mariño Promotora agroecológica.
Ingeniera en Biotecnología por la Universidad Francisco de Paula Santander de Cúcuta, Colombia. Especialista en Agricultura Familiar por Uniminuto Bogotá, Colombia. Maestra en Agroecología y doctoranda en Ciencias de la Agroecología por El Colegio de la Frontera Sur, México.
Correo: briyith.marino@posgrado.ecosur.mx.
Referencias
- Álvarez, D., & Chaves, D. M. (2017). El cultivo del trigo en Colombia: Su agonía y posible desaparición. Revista de Ciencias Agrícolas, 34(2), 126.
- Rincón García, J., Becerra, C., & Ospina, B. (coords.). (2014). Memorias, territorio y luchas campesinas. Aportes metodológicos para la caracterización del sujeto y el daño colectivo con población campesina en la región Caribe desde la perspectiva de memoria histórica [documento de trabajo]. Colombia: Centro Nacional de Memoria Histórica.
Más artículos
Explora más contenido de este número de la revista Leisa aquí mismo.
VER MÁS ARTÍCULOSEdiciones Anteriores
LEISA es una revista trimestral que busca difundir experiencias de agricultores familiares campesinos.
Por ello puedes revisar las ediciones anteriores.
Suscríbete para recibir la versión digital y todas las comunicaciones que enviamos periódicamente con noticias y eventos
SUSCRIBIRSE AHORA

