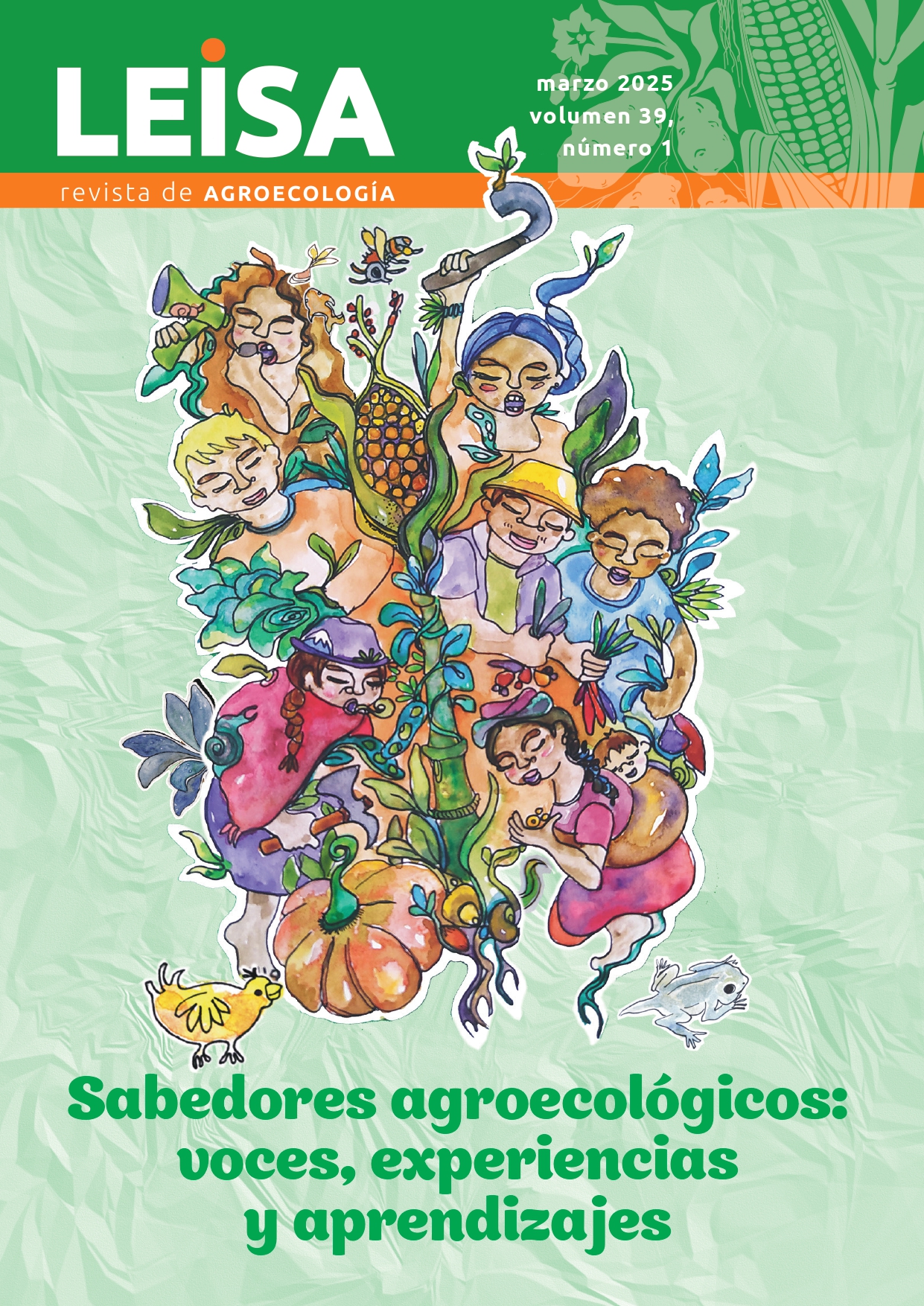
Reimaginar la vida en el campo: saberes LGBTIQ+ transformando la agroecología
IVÁN ANTONIO AGUILAR AGUILAR | Página 21 DESCARGAR REVISTA COMPLETAIntroducción
Desde mis primeros recuerdos, mi vida ha estado profundamente ligada a las plantas, los campos y la tierra. Crecí en un entorno campesino donde la agricultura no era solo un medio de sustento, sino también el pilar que sostenía a la familia, la comunidad y las tradiciones. Sin embargo, como una persona cuya identidad de género y sexualidad no encajan dentro de las normas tradicionales, mi experiencia en este contexto no siempre ha sido fácil. He enfrentado prejuicios y expectativas sociales que me han llevado a cuestionar mi lugar y mi rol dentro de la comunidad.
No fue casualidad que, con el tiempo, encontrara en la agroecología un espacio que resonara con mis valores. La agroecología no solo ofrece un enfoque transformador para los sistemas alimentarios, sino que también fomenta proyectos integradores, abriendo horizontes más amplios, como redes de intercambio de conocimientos campesinos y una movilización política colectiva. Estas iniciativas permiten nuevas formas de organización social, fortaleciendo a las comunidades y dotándolas de las herramientas necesarias para enfrentar desafíos mayores. Así, la agroecología no es simplemente una práctica agrícola, sino un movimiento dinámico que se adapta y expande hacia otras realidades sociales, políticas y culturales. En este contexto, la agroecología enfrenta retos complejos en torno a la agricultura y la alimentación. Es crucial que logre conectar valores y formas de vida históricamente invisibilizadas y marginadas, especialmente en el mundo rural. Entre estos desafíos se encuentra la lucha contra la discriminación y las violencias hacia personas lesbianas, gays, bisexuales, trans, intersexuales y queer (LGBTIQ+).
El mundo campesino, marcado por fuertes lazos con la tradición y la cultura rural, refleja normas sociales profundamente arraigadas, como el machismo, la heteronormatividad, los roles de género tradicionales y la influencia de la religión. Estos factores dificultan el reconocimiento y la visibilidad de la diversidad sexual y de género dentro de las comunidades campesinas. Aunque se ha documentado la discriminación en entornos rurales, existe poca información sobre cómo las personas LGBTIQ+ enfrentamos estas realidades en nuestra vida cotidiana, especialmente en nuestra participación en proyectos agroecológicos. Por ello, fue fundamental dialogar con personas que, desde sus vivencias, pudieran compartir cómo estos factores influyen tanto en su identidad como en su trabajo en la agroecología. Este artículo se basa en esos diálogos y en mi propia experiencia. Tuve la oportunidad de conversar con seis personas LGBTIQ+ de México que trabajan en agroecología en diversos ámbitos. Estas personas, cuyas edades oscilan entre los 18 y los 55 años, viven mayormente en áreas cercanas a núcleos urbanos, aunque algunas residen en zonas rurales. Sus testimonios me revelaron nuevas formas de repensar la agroecología, ampliando sus horizontes para incluir una diversidad más rica y representativa.

Más allá del binario
Históricamente, las comunidades campesinas han seguido un sistema binario rígido, donde las personas se identifican exclusivamente como hombres o mujeres, y las relaciones heterosexuales son la norma. Esta estructura social, reforzada por la familia, la religión y las costumbres, ha dejado poco espacio para reconocer la diversidad sexual y de género. La heteronormatividad y los roles de género tradicionales se han mantenido como pilares que organizan la vida comunitaria y definen las expectativas de conducta. Sin embargo, la realidad en estas comunidades es mucho más diversa de lo que esta estructura rígida permite visibilizar. Las personas no siempre encajan en las categorías binarias, ni sus relaciones siguen siempre los moldes heterosexuales. Además, las experiencias de quienes se identifican como LGBTIQ+ están entrelazadas con otros factores como la clase social, etnia, raza, ubicación geográfica o edad, lo que añade complejidad a la forma en que viven y expresan su identidad.
Un ejemplo es Cedro (nombre ficticio, como el resto de los que aparecen en este artículo), un indígena tseltal homosexual de Chiapas que trabaja la tierra junto a su familia mediante prácticas agroecológicas. Para Cedro, la agroecología es tanto una forma de conectarse con la naturaleza como de cuidarse a sí misme. En sus palabras: “trabajar con la naturaleza es trabajar conmigo mismo”. No obstante, en su comunidad, su identidad no binaria y su orientación sexual no son aceptadas abiertamente. Esto le ha obligado a ocultar partes importantes de su vida, como la relación con su compañero y su identidad de género, lo que le dificulta crear vínculos plenos tanto con su entorno como con su familia. La experiencia de Cedro subraya un desafío clave para la agroecología: visibilizar la diversidad dentro de las comunidades rurales. Reconocer las identidades LGBTIQ+ no implica imponer valores externos, sino dar voz a realidades que han estado presentes, pero han sido históricamente silenciadas. La agroecología, al promover la justicia social y el cuidado del entorno, tiene el potencial de integrar esta diversidad como parte de su proyecto de transformación comunitaria. Sin embargo, para lograrlo es necesario cuestionar las normas tradicionales que perpetúan desigualdades y exclusión. A pesar de que algunas comunidades muestran signos de apertura, en muchas otras persisten prejuicios y actos de violencia hacia personas LGBTIQ+.

Un ejemplo es Guácima, madre, poeta y mujer trans lesbiana en Veracruz. A pesar de su importante trabajo como comunicadora popular en temas agroecológicos, enfrenta el estigma en su comunidad y el miedo a interactuar con nuevas personas, especialmente en el ámbito agropecuario. Ha sido víctima de violencia verbal y psicológica, lo que ha afectado significativamente su bienestar emocional, evidenciando cómo el rechazo social impacta tanto a la persona como su capacidad de participar en proyectos comunitarios. Los relatos de Cedro y Guácima no son casos aislados. Reflejan un patrón de hostilidad que afecta no solo a las personas LGBTIQ+, sino también a las dinámicas de colaboración comunitaria en la agroecología. Por ejemplo, Tule, una persona no binaria que trabaja en agroecología en Chiapas, cuenta que su identidad de género no es reconocida en su entorno laboral. Aunque su trabajo es valorado, es percibida bajo roles de género que no reflejan su identidad, lo que le genera un desgaste emocional continuo.
Esta falta de reconocimiento crea un ambiente hostil que afecta su salud mental y su capacidad de integrarse plenamente en los proyectos agroecológicos. Capulín, una profesora universitaria y persona queer lesbiana en Michoacán, también enfrenta desafíos similares. Su ansiedad y conflicto emocional, derivados de la incertidumbre sobre cómo será percibida, afectan tanto su vida personal como su participación en proyectos de agroecología. Como ella misma señala: “no poder ser yo en ciertos espacios me genera muchas emociones negativas, como ansiedad. Hay una disputa emocional porque una quiere abrirse, pero no siempre es posible debido a la incertidumbre sobre la reacción de los demás”. La hostilidad hacia las personas LGBTIQ+ no solo tiene implicaciones personales, sino también colectivas. La agroecología, al depender de la colaboración comunitaria para su éxito, se ve afectada cuando el rechazo a una persona o grupo fractura la cohesión social. Esto pone en riesgo la viabilidad de los proyectos agroecológicos, ya que la exclusión de miembros clave puede debilitar las relaciones y comprometer el avance de las iniciativas.
La otra cara de la agroecología
El análisis de estas experiencias no solo revela la hostilidad que enfrentamos las personas LGBTIQ+, sino también cómo, a pesar de su enfoque en la justicia social y ambiental, los procesos agroecológicos siguen reproduciendo normas y reglas sociales que encubren violencia simbólica y material. Por ejemplo, Cedro encuentra en la agroecología una oportunidad para reconectar consigo mismo y con la naturaleza.
Sin embargo, su capacidad para vivir plenamente y su identidad no binaria se ven restringidas por la imposición de una masculinidad tradicionalmente asociada al trabajo en el campo. Su experiencia refleja una paradoja: mientras que la agroecología busca la armonía entre los seres humanos y su entorno, las normas sociales vigentes pueden limitar la libertad de expresión de la identidad. Este testimonio subraya cómo algunas prácticas, aunque ecológicamente sostenibles, siguen condicionadas por estructuras de poder que restringen la autoafirmación y el bienestar de quienes no encajan en los moldes tradicionales.
De manera similar, Guácima enfrenta múltiples formas de discriminación. Su identidad de género y orientación sexual, combinadas con su clase social y su rol en la agroecología, la han expuesto a experiencias de violencia y exclusión en su comunidad. A pesar de que el movimiento agroecológico en el que participa promueve la justicia social, las dinámicas de poder presentes dentro de este espacio pueden replicar las mismas desigualdades que se pretende combatir. Este tipo de experiencias revelan cómo la agroecología puede convertirse en un terreno de tensión donde el potencial de transformación social se enfrenta a la persistencia de viejas formas de exclusión. Tule, una persona no binaria que también trabaja en la agroecología, es testigo de este tipo de tensiones. Aunque su trabajo es valorado, es constantemente percibide como mujer, lo que contradice su identidad de género no binaria. Estas microagresiones le generan un desgaste emocional considerable, afectando su bienestar personal y su capacidad de conectarse plenamente con otras personas en los proyectos agroecológicos. La invisibilización de identidades diversas dentro de los movimientos agroecológicos refuerza un sistema de normas que limita la participación plena de todas las personas, lo que obstaculiza el crecimiento equitativo de estos movimientos. Además, el lenguaje utilizado en los espacios agroecológicos sigue reforzando el binarismo de género y la heteronormatividad. Términos como “campesino” o “productor” están asociados a masculinidades hegemónicas, lo que invisibiliza las contribuciones de mujeres y personas no binarias. La creación de un lenguaje más inclusivo en la agroecología no es solo una cuestión simbólica, sino un paso esencial para construir espacios donde todas las identidades sean representadas y valoradas. A pesar de estos desafíos, la agroecología tiene el potencial de ser un espacio de transformación social. Al cuestionar las normas establecidas y promover espacios seguros para la diversidad, los movimientos agroecológicos pueden convertirse en un motor de justicia y equidad. Las experiencias de Cedro, Guácima y Tule demuestran que las luchas por la tierra y por el reconocimiento de las identidades diversas están intrínsecamente conectadas. En este contexto, la inclusión y la visibilización de la diversidad son fundamentales para construir una agroecología más justa.
Resistencia y transformación
A pesar de las dificultades, muchas personas LGBTIQ+ han encontrado formas de adaptarse y resistir en los entornos rurales. Copal, una persona sin género y homosexual que trabaja en el programa Sembrando Vida en Michoacán, destaca la importancia de construir comunidad con personas que compartan sus intereses y valores. Esto le ha permitido sentir seguridad en su identidad y recibir el respeto necesario para ser elle misme. La creación de estas comunidades de apoyo refuerza la idea de que, para muchas personas, el bienestar emocional y el sentido de pertenencia están estrechamente vinculados con la aceptación social en los espacios agroecológicos. Pirul, investigadora en medicina tradicional de la Ciudad de México, también subraya el valor de las comunidades de confianza. Para ella, estos espacios permiten cuestionar los prejuicios y aprender en conjunto, lo que fortalece los lazos de apoyo y solidaridad entre sus miembros.
Sin embargo, otras personas, como Tule, eligen un enfoque más discreto para evitar conflictos, adaptándose a las expectativas de género de sus comunidades. Si bien esta estrategia puede ofrecer cierta protección a corto plazo, también limita el potencial de generar un cambio cultural más amplio y significativo. La hostilidad en las comunidades campesinas y la reproducción de violencia dentro de los espacios agroecológicos reflejan la necesidad urgente de un cambio cultural. Las actitudes discriminatorias no solo perjudican a las personas LGBTIQ+, sino que también frenan el desarrollo de los proyectos agroecológicos. Para superar estos desafíos, es fundamental promover una cultura de respeto y empatía en las áreas rurales, reconociendo la diversidad como una fuente de enriquecimiento para las comunidades. El cambio puede lograrse mediante la educación y el diálogo, desmantelando prejuicios y construyendo una comprensión más profunda. Un ejemplo claro de este cambio cultural es el colectivo LGBTI de Vía Campesina en Brasil. Desde 2015, este grupo ha promovido la educación sobre la diversidad de género, sexualidad y clase, destacando la conexión de estas luchas con la naturaleza y su relevancia en la lucha contra el capitalismo y el agroextractivismo.
Han implementado medidas concretas para abordar la violencia, como la exclusión de organizaciones hostiles de las redes de distribución de productos. Esta estrategia ha contribuido a la disminución de los casos de violencia y ha facilitado una mayor aceptación de identidades diversas. La hostilidad hacia las personas LGBTIQ+ en las comunidades campesinas refleja la tensión entre tradiciones arraigadas y las realidades emergentes de la diversidad. Aunque la discriminación sigue siendo común en las áreas rurales, testimonios como los de Cedro, Guácima, Tule, Capulín, Copal y Pirul muestran tanto las dificultades de vivir bajo estos prejuicios como la resiliencia necesaria para sobrevivir en estos entornos. La tensión entre las normas tradicionales y las nuevas realidades de la diversidad no solo pone en evidencia los desafíos de las personas LGBTIQ+ en las áreas rurales, sino también la oportunidad de repensar los movimientos agroecológicos desde una perspectiva más inclusiva.
Los testimonios de Cedro, Guácima, Tule, Capulín, Copal y Pirul dejan claro que su lucha no solo es por su identidad, sino también por un reconocimiento más amplio dentro de la comunidad que permita la convivencia y el desarrollo conjunto. Replantear las dinámicas sociales en la agroecología es clave para avanzar hacia una transformación auténtica que integre tanto la diversidad humana como la ecológica, fortaleciendo así el futuro de estos movimientos.
Reflexiones finales:
reimaginando la vida en el campo Reimaginar la vida en el campo desde una perspectiva agroecológica implica reconocer y valorar la diversidad humana en relación con la naturaleza. Las experiencias de Cedro, Guácima, Tule, Capulín, Copal y Pirul, junto con mi propia vivencia, nos invitan a mirar más allá de las prácticas agrícolas y a explorar los profundos vínculos entre la identidad personal y la tierra. En estos espacios, la diversidad florece a pesar de los retos y adversidades. La agroecología, en su esencia, es un llamado a la vida, una interacción armónica entre los seres humanos y su entorno. Sin embargo, esta armonía ha estado incompleta, ya que las voces de las personas LGBTIQ+ han sido históricamente silenciadas por normas tradicionales.
A pesar de ello, las semillas del cambio han sido plantadas. En el terreno fértil del reconocimiento y la inclusión, estas semillas tienen el potencial de crecer y transformar profundamente nuestras comunidades rurales. Imaginemos un futuro en el que la agroecología no solo sea una práctica o una ciencia, sino una filosofía que abrace la diversidad en todas sus formas. Un futuro en el que Cedro pueda trabajar la tierra sin ocultar su identidad, donde Guácima pueda caminar por su comunidad sin temor, y donde Tule sea reconocide por quien realmente es. Este horizonte no es un ideal inalcanzable, sino una posibilidad tangible que se construye día a día a través de actos de empatía y respeto. Al visualizar la vida en el campo desde esta perspectiva, imaginamos un mosaico diverso donde cada persona contribuye con su singularidad al paisaje colectivo.
En este espacio, la agroecología se convierte en un terreno de autoafirmación y resistencia donde las luchas por la tierra y las luchas por el reconocimiento de la identidad se entrelazan en una misma causa: la justicia para todas las formas de vida. En este nuevo horizonte, la agroecología emerge como un faro de esperanza, guiando a las comunidades hacia un futuro en el que la diversidad no solo sea aceptada, sino celebrada. Es un llamado a la acción y una invitación a construir, en conjunto, un espacio donde la tierra y sus habitantes coexistan en armonía, permitiendo que cada persona florezca en su autenticidad. Al concluir esta reflexión, no solo abordamos los desafíos y oportunidades que enfrentan las personas LGBTIQ+ en el ámbito agroecológico, sino que también reafirmamos nuestro compromiso con el cambio. A través del diálogo, la educación y la acción colectiva, podemos transformar nuestras comunidades rurales en espacios inclusivos y respetuosos, donde la agroecología y la diversidad se nutran mutuamente.
Reimaginar la vida en el campo es, en última instancia, un acto de amor y de fe en la humanidad. Al igual que las plantas buscan la luz del sol, nosotras, nosotres y nosotros también buscamos un lugar donde podamos crecer y prosperar en nuestra verdad. Este es el sueño de un mundo donde cada persona, sin importar su identidad, encuentre su lugar en el vasto y hermoso entramado de la vida.
Iván Antonio Aguilar Aguilar
Doctorando en Agroecología por El Colegio de la Frontera Sur, Unidad San Cristóbal, México. Estudioso de los vínculos entre las prácticas agroecológicas y el suelo en agroecosistemas urbanos de México. Tejedor de redes con el colectivo Agrodisidencias sobre personas LGBTIQ+ en la agroecología. Coproductor del pódcast Raíces Disidentes.
Correo: ivan.aguilar@posgrado.ecosur.mx
Ediciones Anteriores
LEISA es una revista trimestral que busca difundir experiencias de agricultores familiares campesinos.
Por ello puedes revisar las ediciones anteriores.
Suscríbete para recibir la versión digital y todas las comunicaciones que enviamos periódicamente con noticias y eventos
SUSCRIBIRSE AHORA

