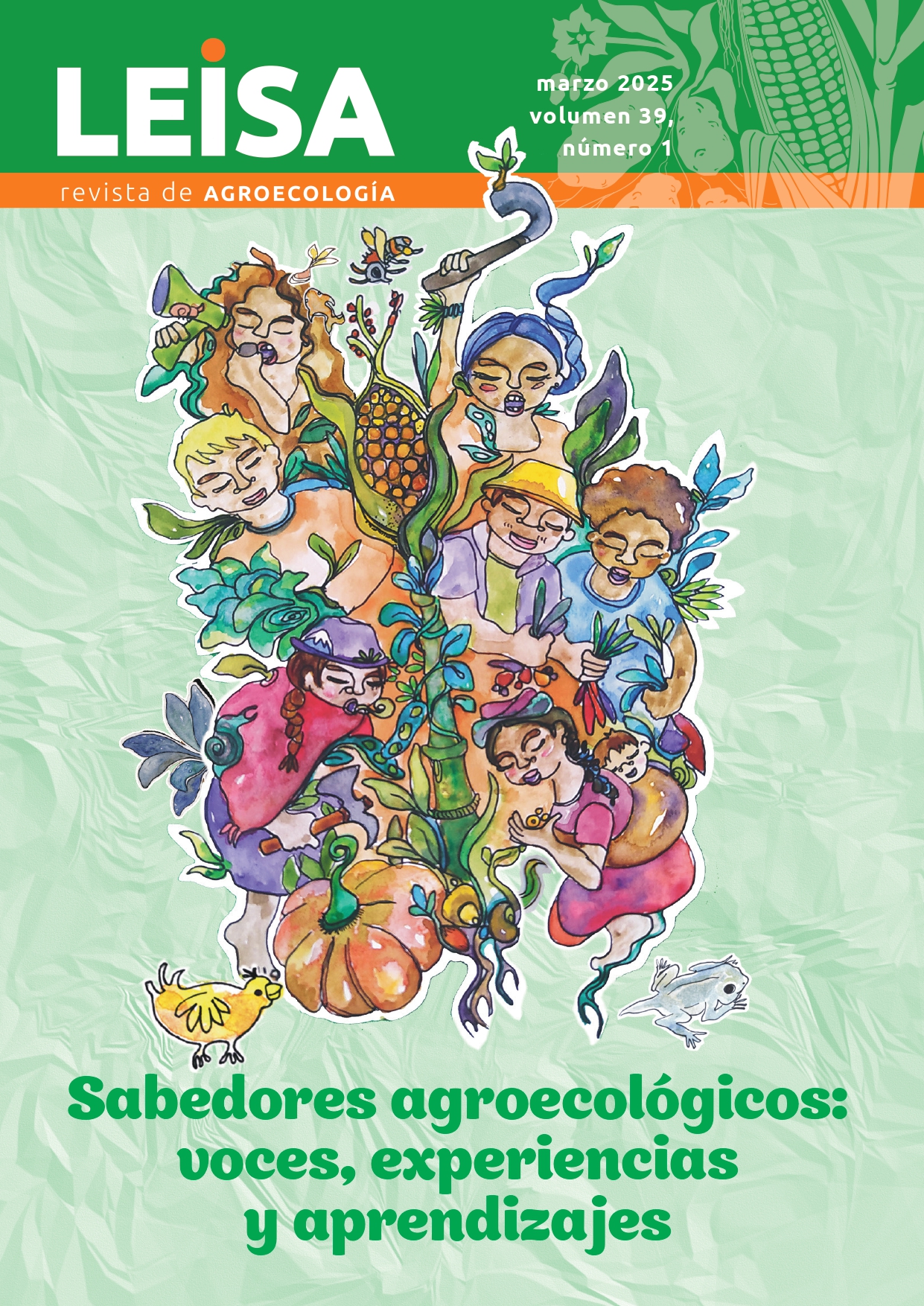
Editorial
Ana Dorrego Carlón | Página 4 DESCARGAR REVISTA COMPLETAEste número de LEISA revista de agroecología está compuesto por nueve experiencias de investigaciónacción, realizadas en la Maestría en Agroecología (MAE) de El Colegio de La Frontera Sur (Ecosur), en colaboración con la Sociedad Científica Latinoamericana de Agroecología (Socla) y movimientos sociales latinoamericanos.
Estos relatos destacan la importancia del diálogo de saberes y la cocreación de conocimientos en la construcción de una agroecología crítica, decolonial y transformadora.

En el artículo introductorio de Limbania Vázquez Nava y Mateo Mier y Terán Giménez Cacho (p. 6) se plantea la agroecología como un campo que busca transformar el sistema agroalimentario mediante la integración de saberes científicos y populares, promoviendo una educación agroecológica participativa con enfoque decolonial que respete y valore la diversidad y luche por la justicia social.
Este enfoque establece el marco para comprender las experiencias que siguen en este número, las cuales son ejemplos concretos que permiten la reflexión sobre cómo potenciar la generación y el compartir de conocimientos en diferentes ámbitos y entre la diversidad de actores desde los espacios académicos universitarios. Una de las experiencias que hablan sobre diálogos intergeneracionales es la que se presenta en el artículo de Antonia Girón (p. 38), que reflexiona sobre cómo las juventudes indígenas han comenzado a recuperar saberes ancestrales, fusionándolos con prácticas agroecológicas. Este proceso no solo busca recuperar la memoria ancestral, sino que también promueve la comercialización agroecológica y la creación de redes comunitarias, lo que fortalece el relevo generacional en la agricultura campesina.
Dentro de este aspecto central que explora la edición, un tema destacado es el trabajo de Mercedes Torrez y otros (p. 34), que describe la alternancia y los diálogos intergeneracionales en el Instituto Agroecológico Latinoamericano Ixim Ulew. Este enfoque permite que las y los jóvenes, al integrar su formación académica con su vida comunitaria, se conviertan en agentes de cambio dentro de sus territorios. En el mismo sentido, la investigación de Andrea López López (p. 41), sobre los diálogos familiares con los abuelos indígenas de Aldama, Chiapas, resalta cómo los saberes agrícolas tradicionales, como la milpa con árboles, son transmitidos de generación en generación, fortaleciendo el vínculo con el territorio. Además de los vínculos intergeneracionales, el afecto y la confianza son fundamentales en los procesos agroecológicos comunitarios.
En Nicaragua, el trabajo de Yeimi Martínez (p. 30) destaca Ceremonia realizada con sabedores de una comunidad indígena en el marco del curso de Investigación-Acción Participativa. Tabaré Duché 39.1 5 cómo la construcción de relaciones de confianza en la comunidad Tierra Blanca fue clave para avanzar en los procesos agroecológicos, especialmente en la revalorización de los saberes de las mujeres campesinas. Esta experiencia, basada en la metodología de “Campesina a Campesino”, subraya cómo la cercanía y el respeto mutuo pueden fortalecer los lazos comunitarios y transformar los territorios. A través de los artículos de Elda Acosta (p. 26), quien explora la investigación desde la confianza, la amistad y el cariño en la Red Chiapaneca de Huertos Educativos, y de Becsy Mariño (p. 11), quien reflexiona sobre la importancia de los sentires en la transmisión de saberes en Boyacá, Colombia, se observa que los procesos agroecológicos no solo dependen del conocimiento técnico, sino también de las emociones, los afectos y las relaciones de confianza construidas a lo largo del tiempo. Estos trabajos muestran que el diálogo de saberes se enriquece y se fortalece cuando las personas están dispuestas a compartir no solo sus conocimientos, sino también sus sentimientos, vivencias y aspiraciones.
El artículo de Iván Aguilar (p. 21) introduce una mirada crítica a las tensiones y desafíos que enfrenta la agroecología en el contexto de las diversidades sexogenéricas. A través de testimonios de personas LGBTIQ+ en el campo, se nos propone una reimaginación de la agroecología como una forma de vida que reconozca y valore la diversidad humana y sexual en los mismos términos en que promueve la biodiversidad. Esto abre nuevas posibilidades para que la agroecología sea inclusiva y pueda transformar tanto las relaciones sociales como las formas de producción en el campo. En otro contexto, el artículo de Débora Ramírez y otros (p. 16) examina el cuidado y la defensa de la cuenca del río Penco, en Chile. A través de un enfoque participativo y agroecológico, las comunidades locales han integrado saberes ancestrales y científicos en torno a un objetivo común: la protección del territorio frente a amenazas extractivistas. Este proceso busca impulsar un modelo sustentable que respeta la relación armónica con la naturaleza. Por otro lado, el artículo de Luisa Palacios (p. 45) sobre la Licenciatura en Autogestión Sustentable del Territorio en Chiapas resalta la importancia de los saberes locales y la memoria histórica para el fortalecimiento de la soberanía alimentaria. La pedagogía contextualizada que se propone permite un aprendizaje situado que no solo se basa en conocimientos académicos, sino también en las vivencias cotidianas de las y los estudiantes en sus territorios.
Concluimos con una serie de reflexiones sobre la pedagogía del diálogo de saberes, un proceso que se extiende más allá de las aulas y se vive de manera tangible en las huertas, las cocinas, las milpas, los movimientos sociales, las comunidades, las pedagogías alternativas, los mercados y, por supuesto, en los territorios. Este diálogo no busca solo entender y transformar, sino abrir nuevos horizontes de conocimiento y acción. La urgencia de este enfoque radica en la necesidad de escuchar y reconocer las voces silenciadas y los saberes invisibilizados que necesitan ser escuchados y reconocidos.
El desafío no es solo garantizar que el diálogo sea genuino, sino que sea un proceso de aprendizaje mutuo donde las relaciones de poder, género, raza y clase sean atendidas con respeto y apertura. Este camino requiere corazones y mentes dispuestos a dar y recibir, a dejarse afectar y transformar por las experiencias del/de la otro/a. Así, la agroecología crítica y decolonial se construye en la intersección de los saberes, la confianza y el respeto, fortaleciéndose en la resistencia, la identidad y la autonomía de los pueblos. Aviso para las y los lectores: algunas autoras utilizan en sus artículos el género neutro en un intento por nombrar e incluir a toda la diversidad de identidades de género.
Ediciones Anteriores
LEISA es una revista trimestral que busca difundir experiencias de agricultores familiares campesinos.
Por ello puedes revisar las ediciones anteriores.
Suscríbete para recibir la versión digital y todas las comunicaciones que enviamos periódicamente con noticias y eventos
SUSCRIBIRSE AHORA

