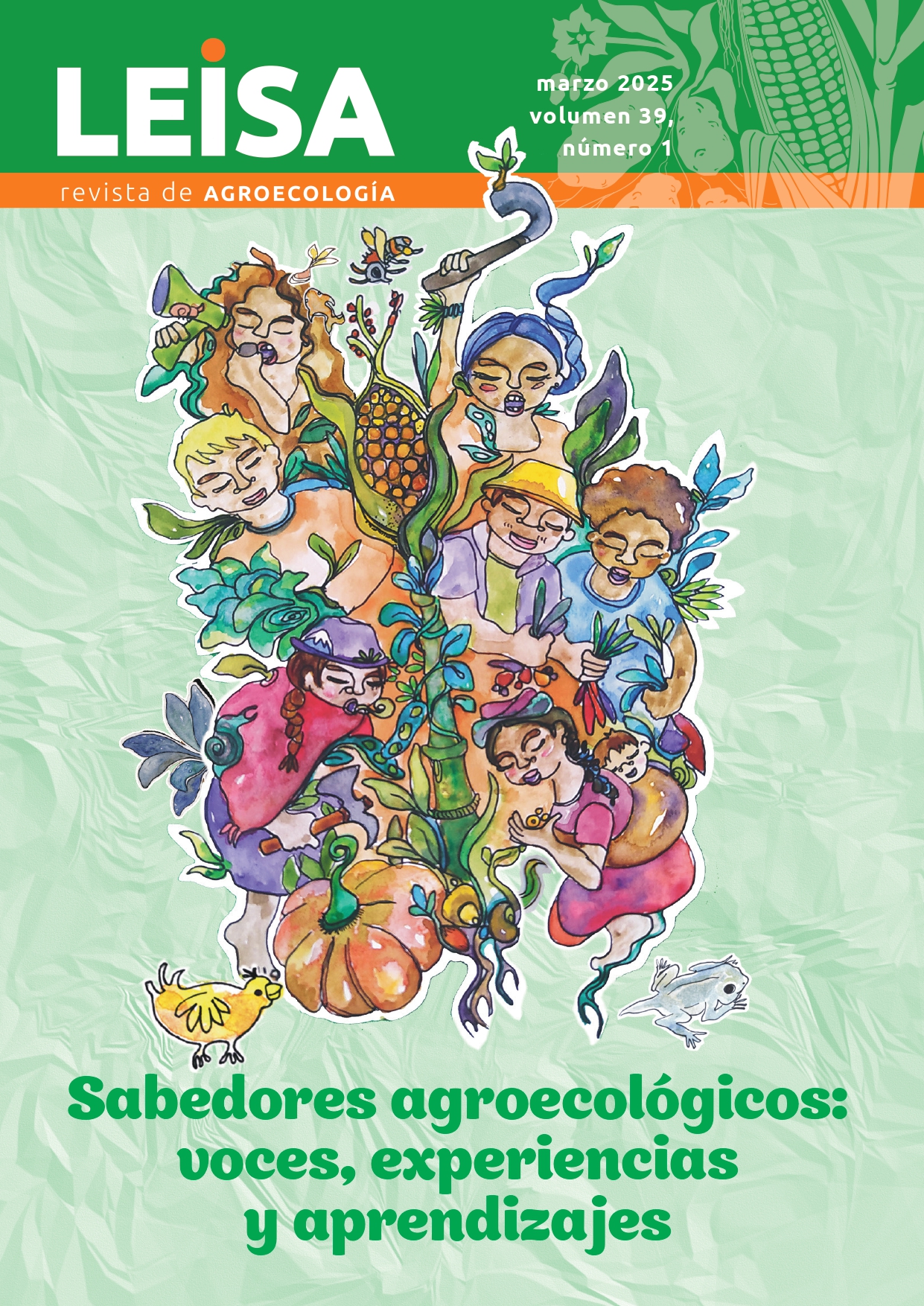
Aprendizajes del taller LEISA – MAE: “Personas sabedoras en la agroecología, diálogo de voces, conocimientos y experiencias”
Asunción, Paraguay, 25 de octubre de 2024 | Página 54 DESCARGAR REVISTA COMPLETAEn el marco del X Congreso de la Sociedad Científica Latinoamericana de Agroecología Socla, celebrado en Asunción, Paraguay, del 23 al 25 de octubre de 2024, se llevó a cabo el taller LEISA-MAE (Maestría en Agroecología de El Colegio de la Frontera Sur). Su objetivo principal fue reconocer a las personas sabedoras como pilares fundamentales de la agroecología, a través de la valoración de los diálogos de experiencias y conocimientos. Adicionalmente, buscó reflexionar sobre las metodologías que facilitan estos intercambios, identificando buenas prácticas y desafíos, y fomentando un entorno de aprendizaje colaborativo para integrar saberes de manera efectiva y afectiva.
El taller tuvo como propósito generar una reflexión crítica sobre el valor de los conocimientos territoriales y el rol de las personas sabedoras en los procesos académicos. Se aspiró a incentivar la integración ética y no extractivista de estos saberes en proyectos académicos, fortaleciendo la conexión entre academia y comunidades locales, de manera que los beneficios repercutan directamente en estas últimas. El taller reunió a más de veinte participantes provenientes de ocho países de América Latina (Colombia, Perú, Brasil, Argentina, México, Paraguay, Ecuador y Chile), quienes coincidieron en la trascendencia de los saberes locales para transformar prácticas agroecológicas, académicas, políticas y comunitarias. En un contexto donde la modernidad a menudo desvaloriza los conocimientos ancestrales, este espacio subrayó su relevancia para construir un futuro más equitativo y sostenible.

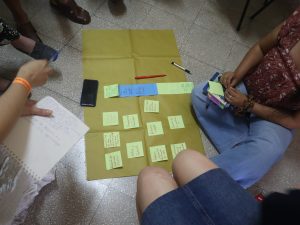
Historias que conectan territorios y personas
A través de relatos personales, las y los asistentes compartieron experiencias que resaltaron la influencia de las personas sabedoras en sus vidas y proyectos. Surgieron reflexiones sobre el constante proceso de En el marco del X Congreso de la Sociedad Científica Latinoamericana de Agroecología Socla, celebrado en Asunción, Paraguay, del 23 al 25 de octubre de 2024, se llevó a cabo el taller LEISA-MAE (Maestría en Agroecología de El Colegio de la Frontera Sur). Su objetivo principal fue reconocer a las personas sabedoras como pilares fundamentales de la agroecología, a través de la valoración de los diálogos de experiencias y conocimientos.
Adicionalmente, buscó reflexionar sobre las metodologías que facilitan estos intercambios, identificando buenas prácticas y desafíos, y fomentando un entorno de aprendizaje colaborativo para integrar saberes de manera efectiva y afectiva. El taller tuvo como propósito generar una reflexión crítica sobre el valor de los conocimientos territoriales y el rol de las personas sabedoras en los procesos académicos. Se aspiró a incentivar la integración ética y no extractivista de estos saberes en proyectos académicos, fortaleciendo la conexión entre academia y comunidades locales, de manera que los beneficios repercutan directamente en estas últimas. El taller reunió a más de veinte participantes provenientes de ocho países de América Latina (Colombia, Perú, Brasil, Argentina, México, Paraguay, Ecuador y Chile), quienes coincidieron en la trascendencia de los saberes locales para transformar prácticas agroecológicas, académicas, políticas y comunitarias. En un contexto donde la modernidad a menudo desvaloriza los conocimientos ancestrales, este espacio subrayó su relevancia para construir un futuro más equitativo y sostenible. Historias que conectan territorios y personas A través de relatos personales, las y los asistentes compartieron experiencias que resaltaron la influencia de las personas sabedoras en sus vidas y proyectos. Surgieron reflexiones sobre el constante proceso de construcción y deconstrucción que implican estos aprendizajes, destacándose la importancia de las abuelas y los abuelos como portadores de saberes holísticos y comunitarios. Se recordó cómo estos conocimientos están profundamente ligados a los sentidos y a la vida cotidiana: sabores, olores, texturas y recetas se mencionaron como símbolos de identidad y pertenencia. Más allá de transformar prácticas, los saberes tradicionales reconfiguran dinámicas sociales y económicas, promoviendo mayor autonomía, equidad y un sentido renovado de comunidad. El impacto de estos conocimientos radica en su capacidad para generar cambios profundos, integrando las relaciones con el entorno y transformando las conexiones humanas.
Saberes que transforman y estrategias que construyen
Los diálogos grupales y la plenaria destacaron la importancia de integrar los saberes locales en contextos educativos, técnicos y comunitarios, proponiendo diversas estrategias.
En primer lugar, se subrayó la necesidad de valorar las voces de las sabedoras y los sabedores, respetando y preservando sus expresiones originales. Esto implica evitar traducir o modificar sus palabras para adaptarlas a estructuras rígidas o marcos académicos preestablecidos, promoviendo así la autenticidad y el respeto mutuo.
Asimismo, la creación de espacios de confianza y de escucha fue identificado como un elemento crucial. Estos ambientes deben permitir que las personas compartan sus saberes desde su experiencia, perspectiva y lengua, fomentando un intercambio basado en la reciprocidad.
Otro aspecto relevante fue la importancia de tejer vínculos entre generaciones. Integrar a niñeces y juventudes en estos procesos garantiza que los conocimientos ancestrales no solo se preserven, sino que evolucionen. Además, se destacó el papel de los saberes locales en el fomento de la innovación. Las experiencias compartidas, como las cisternas en el semiárido brasileño o las biofábricas comunitarias, muestran cómo las comunidades transforman sus conocimientos en soluciones prácticas y sostenibles.
También se reflexionó sobre la necesidad de reformular los enfoques educativos. Esto incluye abrir las escuelas al territorio, convirtiendo al campo y a las comunidades en espacios vivos de aprendizaje que trasciendan las limitaciones de las aulas tradicionales. Por último, se planteó la necesidad de repensar los medios de comunicación para dar voz a la diversidad de personas sabedoras y facilitar compartires más horizontales y respetuosos.
Hacia futuros más inclusivos
El taller concluyó con una invitación a seguir disputando los espacios académicos, comunitarios y políticos para colocar la vida y los saberes al centro. Luisa, una de las participantes, sintetizó: “Muchos de estos saberes transforman no solo lo profesional, sino también lo personal. Es necesario generar diálogos desde la base, rescatar enseñanzas ancestrales y construir desde una educación popular”.
La riqueza de los saberes tradicionales, transmitidos por abuelas, campesinas, líderes comunitarios y habitantes del territorio, demuestra que el futuro de la agroecología se nutre de estos diálogos interculturales y de estos saberes, que ofrecen una visión integral que conecta lo humano con lo natural y lo local con lo global. Solo desde un reconocimiento profundo y un trabajo colaborativo entre las comunidades y las instituciones es que se puede avanzar hacia sistemas más inclusivos y resilientes.
Ediciones Anteriores
LEISA es una revista trimestral que busca difundir experiencias de agricultores familiares campesinos.
Por ello puedes revisar las ediciones anteriores.
Suscríbete para recibir la versión digital y todas las comunicaciones que enviamos periódicamente con noticias y eventos
SUSCRIBIRSE AHORA

