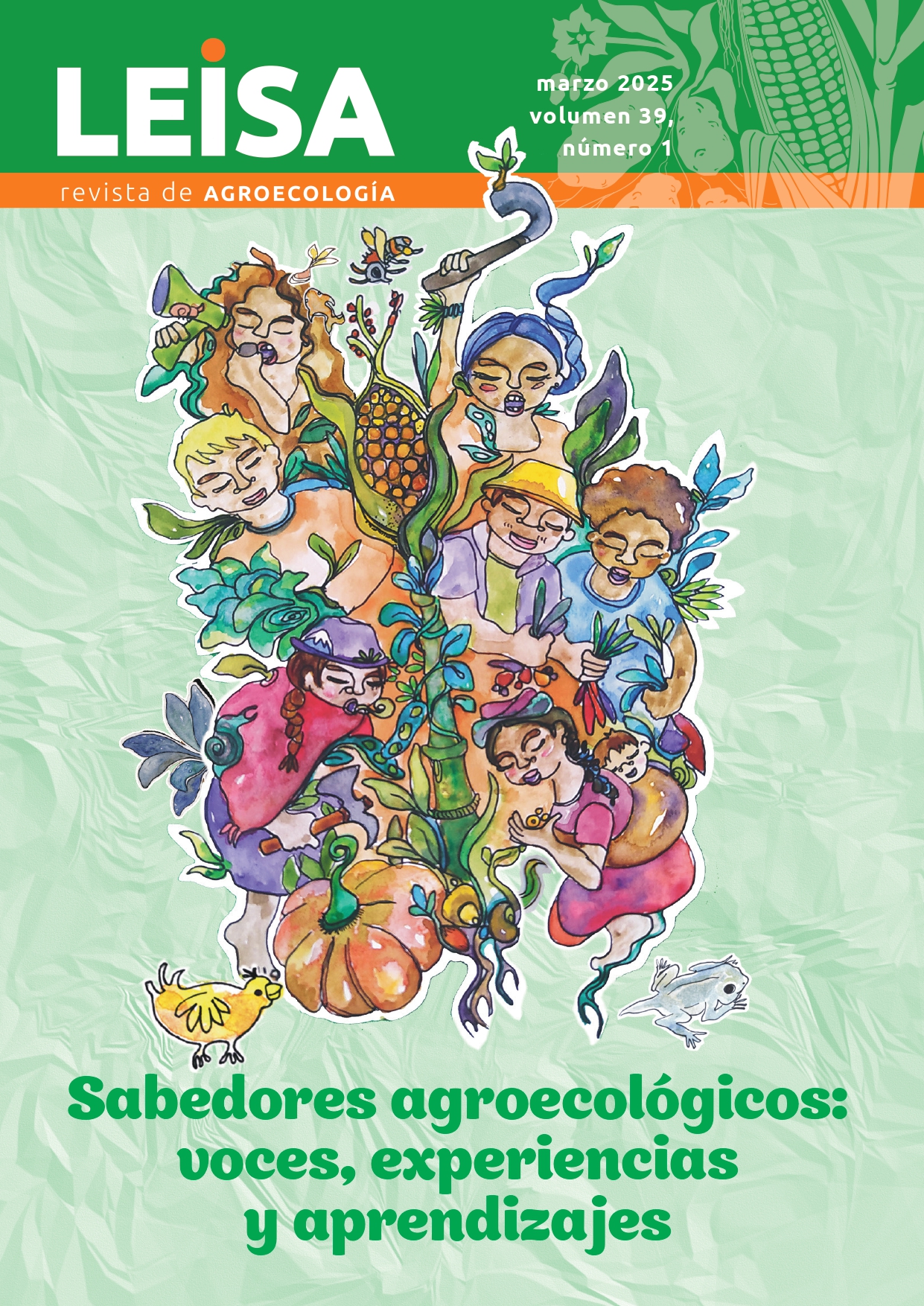
Reflexiones para una pedagogía del diálogo de saberes: la experiencia de la MAE
LIMBANIA VÁZQUEZ NAVA, MATEO MIER Y TERÁN GIMÉNEZ CACHO | Página 6 DESCARGAR REVISTA COMPLETALa agroecología, en la actualidad, tiene en el diálogo de saberes y en la coconstrucción de conocimientos una de sus mayores fortalezas y desafíos. Estos elementos forman parte de su origen y contienen el encuentro como una forma de crear conocimiento. Son, además, dinámicas de reconocimiento, colaboración, valoración, creación, interaprendizaje y afectación mutua.
Como fuerza disruptiva de las hegemonías, la agroecología exige repensar los espacios de formación universitaria, ya que estos se presentan como reproductores de la dominación y la colonialidad, además de estar desconectados socioterritorialmente. Este replanteamiento abre preguntas esenciales: ¿de dónde proviene el conocimiento? ¿Existe una única fuente de inspiración y de generación de este? ¿Quiénes definen a quienes lo poseen y a quienes no? ¿Cómo podemos saber cuándo estamos entablando un diálogo de saberes y cuándo no? ¿Es acaso fuera del aula donde realmente se da este diálogo o es una postura ética de encuentro lo que lo posibilita, ya sea en, entre o fuera del salón? Además, ¿qué aportes y qué actores o sujetos colectivos no están siendo considerados en la educación agroecológica y son, sin embargo, vitales para la territorialización de la agroecología? Han pasado ya varias décadas durante las cuales se ha señalado la importancia de salir al encuentro de la realidad, asociar el conocimiento con la experiencia y los saberes de quienes se forman, plantear preguntas problematizadoras, y priorizar el desafío cognitivo antes de las explicaciones de fórmulas y respuestas, por mencionar algunas acciones. Como respuesta, somos testigos de una multiplicidad de propuestas educativas innovadoras, de corte participativo, crítico y decolonial, que al abordar esta tarea descubren que se trata de ir más allá de un cambio en la didáctica del proceso educativo. Es necesario también reformular la comprensión de lo educativo y las formas en que el diálogo de saberes debe ocupar un lugar central en los procesos de enseñanza-aprendizaje. Es decir, no se trata únicamente de una modificación en las formas (herramientas y estrategias), sino también en la estructura del programa curricular, la intencionalidad y la lógica articuladora que sostiene el proceso educativo en agroecología.

Desde una pedagogía con praxis liberadora, la articulación con el pensamiento, los saberes y las epistemologías de los pueblos y las comunidades que luchan contra la explotación, la exclusión y el despojo, y que resisten ante el embate del capitalismo agroalimentario, no solo es clave para una educación agroecológica, sino urgente para erigir una epistemología alternativa. Esto implica comprender que no solo enseña el erudito o el maestro, sino también la experiencia, la práctica y las variadas formas de resistencia y existencia. Esto no significa que la figura de la universidad y el docente desaparezcan, sino que se trata de un proceso integrador que crea las condiciones necesarias para cultivar una participación crítica y comprometida por parte de quienes se encuentran en el camino pedagógico. Abrir estas condiciones requiere una mirada integradora, compleja y autocrítica que esté dispuesta a incorporar otras voces, experiencias, prácticas, saberes y formas de entender el mundo, siempre desde una posición ética y política liberadora.

La propuesta pedagógica de la Maestría en Agroecología (MAE)
La Maestría en Agroecología (https://www.ecosur. mx/posgrado/oferta-de-posgrado/maestria-enagroecologia/) es un programa de posgrado profesionalizante liderado por El Colegio de la Frontera Sur (Ecosur), en colaboración con movimientos sociales de América Latina y con la Sociedad Científica Latinoamericana de Agroecología (Socla). Este programa busca responder a un esquema de educación agroecológica compleja, crítica y participativa, con el objetivo de fomentar procesos colectivos de largo aliento que estrechen los vínculos entre los saberes científicos y otros sistemas de conocimiento para transformar el sistema agroalimentario dominante.
Esta tarea se logra a través de la construcción constante de una comunidad de aprendizaje, que actúa como un proceso colectivo, afectivo y fraterno, donde el intercambio de experiencias va más allá del aprendizaje individualista, competitivo y centrado únicamente en los contenidos. Actualmente, contamos con un grupo diverso de estudiantes, con La tarea de la educación agroecológica es construir procesos político-pedagógicos que caminen en la exigencia de justicia social y epistémica, a través de la “recuperación y reconstrucción de conocimientos marginalizados[…]” variadas trayectorias profesionales y prácticas de vida, comprometidos profundamente con las organizaciones que representan en este programa.
Un objetivo clave de la MAE es promover procesos formativos y de co-investigación que fortalezcan el tejido social en los procesos concretos donde se está territorializando la agroecología. Para ello, se fomenta el intercambio de conocimientos como parte integral del proceso de formación-investigación, creando espacios para cultivar una actitud valorativa, de escucha activa y de diálogo de saberes. Un requisito para ingresar a la MAE es que las postulantes tengan vínculos con organizaciones que promuevan procesos de agroecología. Desde el inicio, se busca que exista un diálogo comprometido entre las futuras maestrantes y las personas involucradas con la agroecología en sus territorios. Con este vínculo organizativo, se inicia la investigación coconstruida con los actores activos en el territorio. Este trabajo culmina en un documento escrito (tesis) y un producto de socialización, cuyo objetivo es contribuir de manera creativa y pertinente a los procesos donde se lleva a cabo la investigación. A lo largo de los dos años de la maestría, el profesorado, con el apoyo de algunos/as sabedores/as clave, hemos ido definiendo diversas estrategias para acercarnos al diálogo entre saberes diversos.

Estas estrategias incluyen pláticas en el aula, recorridos por parcelas y huertos, visitas a campo, charlas mientras se elabora un platillo tradicional, ceremonias ancestrales alrededor de la milpa, talleres sobre prácticas específicas, estancias con organizaciones que promueven la agroecología y foros con organizaciones sociales de base. En todas las clases, participaron una diversidad de voces: profesoras y profesores de educación básica, productoras agroecológicas, ancianos, familias de comunidades rurales, cocineras, mujeres indígenas campesinas, líderes comunitarios y personas que trabajan en territorios a través de ONG, entre otras/os.

En la apuesta pedagógica de la MAE, entendemos que el diálogo de saberes en la formación universitaria no es solo para dar voz, sino para abrir las condiciones propicias para que la polifonía de voces emerja, y que estas se encuentren y se afecten mutuamente. Se pueden crear momentos para que una campesina comparta sus experiencias y conocimientos en un salón de clase, y se sienta escuchada y valorada, sin que haya un verdadero diálogo ni un proceso genuino de aprendizaje mutuo. Por ello, una vez garantizado el espacio de escucha, el desafío radica en generar condiciones que desestabilicen las posiciones desde las cuales se inicia el encuentro, y en crear una disposición reflexiva para analizar esas posiciones y aprender en diálogo.
Este proceso nos ha llevado a reflexionar sobre los desafíos de crear una propuesta educativa que, en su intencionalidad pedagógica, base el diálogo de saberes en la construcción ética de un encuentro que lo haga posible. Estos desafíos se convierten en claves orientadoras para seguir avanzando en una pedagogía del diálogo.
Reflexiones sobre alcances y retos
Al pensar en los alcances, debemos considerar que esta es una maestría que cuenta con una generación graduada y apenas va por la segunda. Esto implica que estamos iniciando las relaciones con sabedores/as en este nuevo camino, aunque en muchos casos se basan en relaciones previamente construidas junto a otros procesos de investigación-acción en agroecología. Por ahora, la experiencia de la MAE permite hacer varias reflexiones sobre los alcances más inmediatos. Nuestra búsqueda por practicar el principio de respeto a los diferentes saberes en todos los espacios permitió sensibilizar de diversas formas sobre la relevancia y el potencial que tiene dar espacio al diálogo desde un encuentro ético. Así, la sensibilización se presenta como un punto de partida para la observación autorreflexiva y para abrir espacio a otras acciones. Para dialogar y encontrarnos, necesitamos aprender a reconocer la grandeza y la aportación que cada sabedor/a puede brindarnos.

Este reconocimiento del/de la otro/a debe partir del entendimiento de la potencia que emana desde su voz, y que no depende únicamente de darle espacio o palabra. Además, el encuentro con la diferencia a través del diálogo no tiene la intención de segregar ni clasificar; su propósito es ampliar la complejidad del sentipensamiento, entendiendo este último como un legado de los pueblos y comunidades que caminan sin separar la razón de la emoción, algo que Fals Borda (1979) denominó “sentipensar”: un cerebro sintiente y un corazón pensante. Para sentipensar la realidad, debemos hacerlo con todo el cuerpo y con la complejidad de historias que nos atraviesan. Esto implica educarnos en una actitud de respeto y apertura a la diferencia. Los saberes no dialogan sin reconocer las condiciones de desigualdad que los han constituido cultural e históricamente por razones de género, raza, clase social y edad, aspectos que determinan cómo son vistos, valorados, escuchados y nombrados. Partimos de estas condiciones para colocar el encuentro con la diferencia en el centro. Es crucial reconocer lo que nos oprime, lo que nos coloca en una posición de subordinación o imposición frente a otras formas de conocimiento y saber. Cuando somos capaces de mirar y reconocer las opresiones que hemos vivido y reproducido, el diálogo de saberes puede convertirse en una lógica reflexiva que nos convoca a darnos cuenta colectivamente (tomar conciencia) y a encontrar nuevas formas de entender las realidades de nuestros territorios.
Es necesario seguir repensando la intencionalidad que persigue la educación agroecológica y la colocación del diálogo de saberes como una forma de acercarnos a “comprender, valorar y fortalecer la cultura popular” (Cabaluz, 2015), aquella que contribuye al tejido de la vida, sin dejar de prestar atención ni problematizar aquellas prácticas o elementos culturales que favorecen la reproducción de un orden social injusto. Los/as sabedores/as no poseen la única verdad, ni todas las respuestas. Por ello, es esencial no esencializar los saberes, sino mirarlos en su diferencia y problematizarlos para abrir el espacio al diálogo. La tarea de la educación agroecológica es construir procesos político-pedagógicos que caminen en la exigencia de justicia social y epistémica, a través de la “recuperación y reconstrucción de conocimientos marginalizados y de resistencia” (Cabaluz, 2015).
Se requiere una educación agroecológica situada, que integre un diálogo de saberes de acuerdo a los cuerpos, sus historias y sus contextos. Algunas estrategias didácticas que han servido a la MAE para integrar un diálogo de saberes incluyen la pregunta generadora, los círculos de reflexión, los foros y ferias de intercambio de experiencias, hablar desde nuestra práctica agroecológica, y los coloquios de sabedores/as, por mencionar algunas. Todas estas estrategias nos han dejado valiosos aprendizajes, pero también el gran desafío de seguir ampliando el repertorio de estrategias que sean adecuadas y pertinentes para quienes poseen esos saberes y para alimentar la fuerza del diálogo. Esto confirma que no hay una única manera de hacer un diálogo de saberes. En resumen, una educación agroecológica que busque integrar el diálogo de saberes como propuesta transformadora necesita diseñar y gestionar espacios dignos en los que la palabra, el deseo, la participación, la sorpresa y la voluntad de encuentro sean una intencionalidad pedagógica constante. Dejar todo a la confianza y el respeto para fomentar el diálogo con sabedores/as puede evadir responsabilidades.
Limbania Vázquez Nava
Coordinadora de la Maestría en Agroecología de El Colegio de la Frontera Sur (Ecosur), México.
Correo: limbania.vazquez@ecosur.mx
Mateo Mier y Terán Giménez Cacho
Investigador por México para Secihti-Ecosur.
- Referencias – Cabaluz-Ducasse, F. (2015). Horizontes de posibilidad para la construcción de proyectos político-pedagógicos comunitarios. En Entramando pedagogías críticas latinoamericanas. Notas teóricas para potenciar el trabajo político-pedagógico comunitario (cap. 7). Colección Aprobar. Chile. – Fals Borda, O. (1979). La investigación-acción participativa. Editorial Carlos Valencia.
Más artículos
Explora más contenido de este número de la revista Leisa aquí mismo.
VER MÁS ARTÍCULOSEdiciones Anteriores
LEISA es una revista trimestral que busca difundir experiencias de agricultores familiares campesinos.
Por ello puedes revisar las ediciones anteriores.
Suscríbete para recibir la versión digital y todas las comunicaciones que enviamos periódicamente con noticias y eventos
SUSCRIBIRSE AHORA

