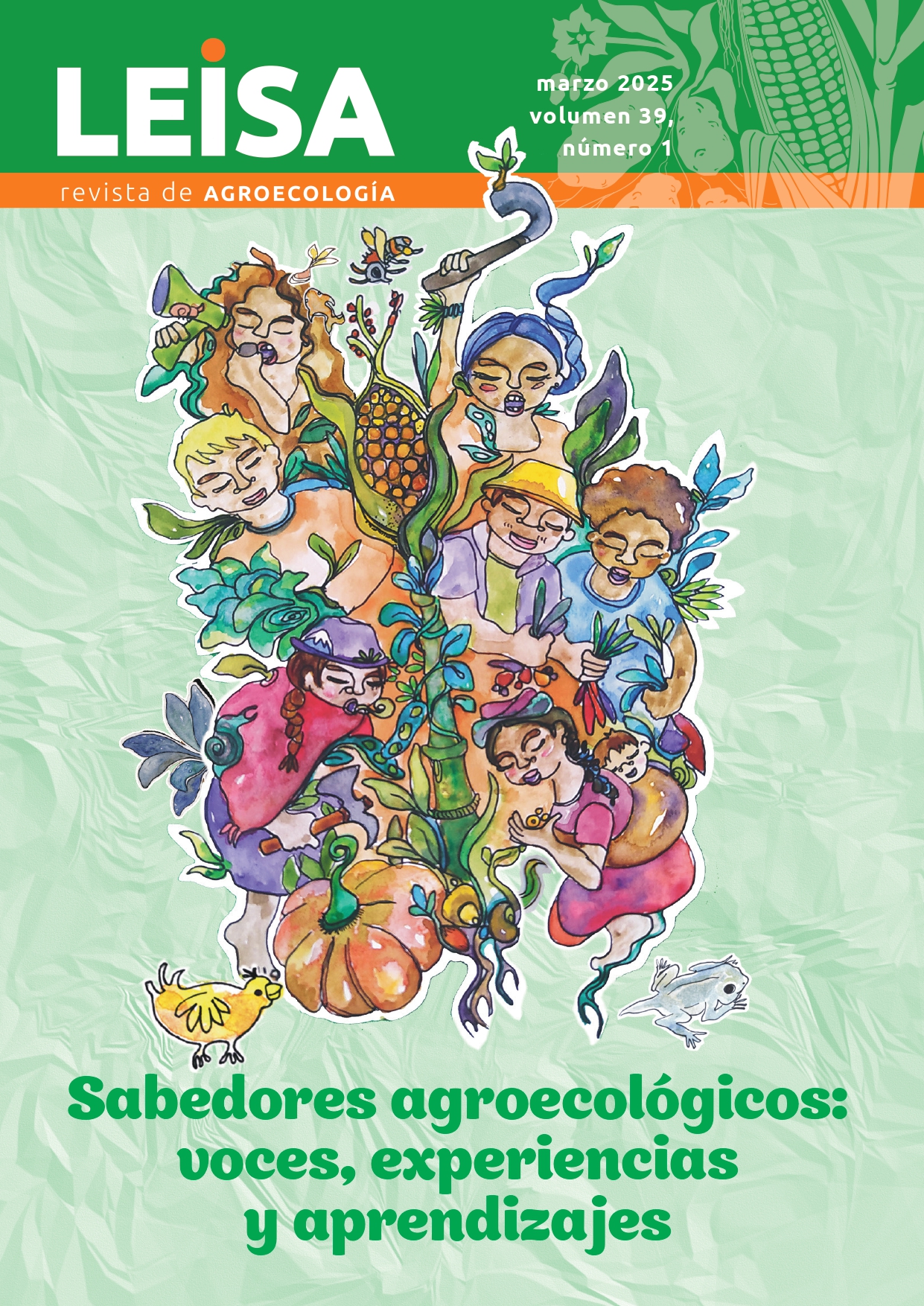
Entre milpas y huertas, más allá de la educación formal: saberes locales y memoria histórica
LUISA FERNANDA PALACIOS ALDANA | Página 45 DESCARGAR REVISTA COMPLETAEn San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, se encuentra la sede de la Universidad Moxviquil, donde se imparte la Licenciatura de Autogestión Sustentable del Territorio, un programa dirigido especialmente a personas de comunidades rurales. Este pregrado se ofrece en modalidad semipresencial: las clases se imparten una semana al mes, mientras que el resto del tiempo les estudiantes permanecen en sus casas y territorios. El estudiantado proviene de diversos contextos, edades, géneros, ideas y perspectivas. Muchas de estas personas crecieron en el campo, algunas pertenecen a pueblos originarios mayas, otras se identifican como campesinas, y algunas provienen de la ciudad con el anhelo de cultivar sus propios alimentos y acercarse más a la vida rural.


Esta licenciatura forma parte de un proceso de educación formal en el que se reconoce que los aprendizajes agroecológicos no provienen únicamente de las aulas, los libros o las personas facilitadoras. Les estudiantes llegan de diversos territorios con una memoria histórica valiosa; son personas sabedoras que mantienen una constante comunicación y contacto con sus núcleos familiares, sus ancestras y ancestros y comunidades. En estos espacios circulan saberes, discursos y prácticas contextualizadas adaptadas a las realidades específicas de sus territorios. Valorar las actividades cotidianas de les estudiantes y sus familias en sus hogares, milpas, huertas, parcelas y potreros permite tejer un entramado de saberes y profundizar en la complejidad de la territorialización de la agroecología, además de rastrear el origen de dichos conocimientos. Este escrito busca reconocer y visibilizar a las juventudes rurales y sus entornos como fuente de valiosos saberes agroecológicos contextualizados que deben dialogar con los saberes provenientes de la educación formal. Estas reflexiones se enmarcan en la tesis titulada “Estrategias pedagógicas para la territorialización de la agroecología: aportes desde una licenciatura con enfoque indígena y campesino en Chiapas”, perteneciente a la Maestría en Agroecología de El Colegio de la Frontera Sur. En este trabajo se utilizaron diversos artilugios y herramientas metodológicas para establecer diálogos y crear canales de confianza.
Cuando se pregunta a les estudiantes sobre el inicio de sus caminos agroecológicos, en sus relatos mencionan con nostalgia, alegría y respeto a las figuras de las abuelas y abuelos, bisabuelas y bisabuelos, madres y padres, subrayando la importancia de la transmisión intergeneracional de saberes y prácticas en las transiciones agroecológicas. Yo lo que sé de la agricultura es por mi familia: mis abuelos, abuelas, mi padre y mi madre, mis hermanas y mis hermanos. Desde que yo nací, siempre trabajamos en el campo. Me acuerdo que desde muy niña, muy temprano, a veces íbamos como a las 5 de la mañana, caminando por entre las montañas
Lucía, estudiante, octubre de 2023
En sus territorios, también se encuentran presentes diversas organizaciones sociales y políticas, centros agroecológicos, cooperativas y organizaciones de lucha campesina, muchas de ellas vinculadas a la Iglesia católica. La historia de resistencia de los pueblos de Chiapas incluye la acción pastoral guiada por los principios de la teología de la liberación, la cual, además de un enfoque espiritual, tiene un significativo potencial para la articulación ideológica, cultural y política (Pinheiro-Barbosa, 2015).
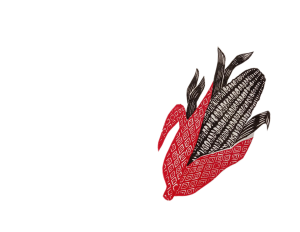
Me formé durante tres años con la Pastoral de la Tierra en talleres, diplomados, salidas e intercambio de experiencias. Regreso a mi comunidad y reproduzco todo lo que aprendí
Alfredo, estudiante, septiembre de 2023
Con el acompañamiento de personas, organizaciones e instituciones, los ideales que guían a les estudiantes en la agroecología se entrelazan y crecen. Uno de los más importantes es el lekil kuxlejal (en idiomas mayas) o “buen vivir”, que se manifiesta como una utopía o sueño a alcanzar. Este ideal se refleja en el reconocimiento de la grandeza de todos los seres y en los momentos en que la milpa germina, cuando hay alimentos para la familia y salud en la tierra, el suelo, Orgullo campesino. Diseño y fotografía de Luisa Fernanda Palacios Diseño de Lorena Palomino (@ajawajaw) las plantas, los animales, las personas y las comunidades.

El lekil kuxlejal está ligado a la dignidad. Les estudiantes mencionan la vida digna, la vida buena, como algo que merecen y que se construye a través de la siembra de autonomías, respeto, paz, justicia y armonía. Hablan del cuidado y amor hacia la Madre Tierra y del autoconocimiento, la salud integral y el apoyo mutuo. El concepto de soberanía alimentaria también resuena cada vez más, asociado a la búsqueda de una alimentación sana, siempre desde la alegría y el amor. Estos conocimientos, saberes, prácticas y reflexiones se recopilaron mediante el uso de diversas herramientas metodológicas basadas en los principios de la educación popular. Dos de ellas fueron fundamentales: la lotería de las prácticas agroecológicas y el Sak Bej maya. Con la lotería, se realizó un inventario de las prácticas agroecológicas presentes en los territorios y se rastreó el origen de esos saberes, ya fueran transmitidos por la familia, la comunidad, alguna organización o provenientes de la Universidad Moxviquil.

A través de la metodología adaptada del Sak Bej maya, logramos hacer un mapeo integral de actores, ideales políticos, sueños y obstáculos. Reconocer y visibilizar a las juventudes campesinas como sabedoras implica valorar sus entornos como espacios de aprendizaje donde los saberes agroecológicos circulan de manera natural y constante. Estas juventudes no son solo receptoras de conocimiento, sino actores clave en la conservación y adaptación de prácticas transmitidas por generaciones. En este sentido, la escuela juega un papel crucial en la revalorización de estos saberes, ya que puede fungir como un puente entre la educación formal y los conocimientos locales. A través del diálogo entre lo académico y lo comunitario, la escuela no solo legitima las prácticas agroecológicas tradicionales, sino que también tiene el potencial de impulsar las formas de conocimiento enraizadas en las realidades de los territorios.
El papel de la experiencia en la educación formal
En los procesos educativos, existen diversos caminos. Uno de ellos se basa en un modelo tradicional de relaciones verticales, donde las personas facilitadoras transmiten el conocimiento a les estudiantes. Por otro lado, se encuentra la educación transformadora, que busca el florecimiento de las personas y la valorización de diversos saberes, útiles para los territorios. Para que la educación se convierta en una herramienta de cambio, es fundamental que mantenga una estrecha relación con los elementos culturales de cada territorio. Esta conexión puede entenderse a través del concepto de geopedagogía, que relaciona las prácticas pedagógicas con la vida de las personas y los contextos territoriales donde se desarrollan (Pinheiro-Barbosa, 2015).
Al centrar el acto educativo en los procesos culturales y las subjetividades, se generan aprendizajes y conocimientos contextualizados y pertinentes, estrechamente ligados a los territorios. Incorporar la vida cotidiana en los procesos educativos fortalece tanto a las personas como a los saberes dentro de las comunidades de aprendizaje y vincula de manera efectiva la teoría con la práctica. En la educación popular se parte de las experiencias inmediatas de las personas, avanzando desde lo concreto, conocido y cercano hacia lo complejo, siguiendo el método de práctica-teoría-práctica (Korol, 2015). Para que este enfoque funcione en contextos comunitarios indígenas y campesinos, es necesario que los espacios escolarizados recuperen el valor epistémico de los procesos educativos. Esto implica reevaluar los conocimientos que influyen en la interpretación del mundo, reincorporando los saberes propios de la ruralidad campesina y de los pueblos originarios (PinheiroBarbosa, 2015). Desde la educación formal es posible aprender y adoptar prácticas inspiradas en otros modelos educativos, como la pedagogía de la milpa, propuesta por Pinheiro-Barbosa y Gómez-Sollano (2014).
Este enfoque se inspira en la educación autónoma de las bases de apoyo zapatistas, donde la milpa es el corazón de la agricultura, la enseñanza y la vida. La pedagogía de la milpa implica una reterritorialización educativa en constante movimiento, donde el aprendizaje va más allá de las aulas para integrarse a la vida cotidiana y comunitaria en espacios como casas, cocinas, parcelas, milpas y asambleas. Así, se establece una conexión profunda entre la pedagogía y los elementos socioculturales del territorio, integrando saberes que emergen de lo cotidiano y del legado cultural de los pueblos originarios y campesinos. Estos modelos fortalecen los procesos de arraigo de la agroecología en los territorios, convirtiendo las estrategias de enseñanza y aprendizaje en elementos clave para promover su territorialización y expansión (Mier y Terán y otros, 2021). La integración de la agroecología en los sistemas de educación formal podría contribuir significativamente a su masificación y escalamiento (Morales y otros, 2021).
En los diferentes modelos educativos, es crucial reconocer que las juventudes campesinas poseen conocimientos valiosos, que emergen de su cotidianidad, sus entornos y sus memorias históricas. Estos saberes se nutren de la vida en la milpa, en las huertas y en sus relaciones familiares y comunitarias. Visibilizarlas como personas sabedoras implica reconocer que no solo aprenden de la escuela, sino que llegan a ella con un bagaje de conocimientos prácticos profundamente vinculados a sus territorios. A través de metodologías participativas, como la lotería de las prácticas agroecológicas y el Sak Bej maya, es posible crear espacios de diálogo donde se tejan las experiencias y saberes locales, construyendo canales de confianza que permitan profundizar en la territorialización de esos conocimientos. En conclusión, reconocer y visibilizar a las juventudes campesinas como sabedoras es fundamental para fortalecer los procesos agroecológicos en sus territorios. A través de herramientas participativas que fomenten el diálogo de saberes, y situando la experiencia en el centro, la escuela puede convertirse en un espacio donde lo académico y lo comunitario se entrelacen, revalorizando los saberes locales y potenciando su transmisión intergeneracional. Integrar los saberes locales y las experiencias cotidianas en los procesos pedagógicos convierte a la escuela en un puente que fortalece la memoria histórica y los aprendizajes agroecológicos, permitiendo a las juventudes campesinas reafirmar y compartir sus conocimientos, contribuyendo al arraigo territorial y respetando porfundamente su memoria histórica y su vínculo con la tierra.
Arraiguemos los procesos educativos a los contextos locales. Entendamos la educación como una herramienta poderosa para acompañar procesos de transformación. Abracemos la territorialización de la agroecología como un acto de amor a nuestras raíces y compromiso hacia el futuro.
Luisa Fernanda Palacios Aldana
Maestra en Agroecología. Doctoranda en Agroecología por El Colegio de la Frontera Sur, México. Integrante de la colectiva docente de la Licenciatura de Autogestión Sustentable del Territorio de la Universidad Moxviquil, México.
Correo: luisa.palacios@posgrado.ecosur.mx
Referencias
- Korol, C. (2015). La educación popular como creación colectiva de saberes y de haceres. Polifonías Revista de Educación, IV(7), 132-153.
- Mier y Terán, M., Giraldo, O., Aldasoro, M., Morales, H., Ferguson, B., Rosset, P., Khadse A., & Campos, C. (2021). Masificación de la agroecología: impulsores clave y casos emblemáticos. Desenvolvimento e Meio Ambiente, (58), 480-508.
- Morales, H., Ferguson, B., Chung, K., & Nigh, R. (2021). Escalamiento de la agroecología desde el huerto escolar y la importancia de reconocer la cultura, los alimentos y lugar. Desenvolvimento e meio ambiente, (58), 642-665. – Pinheiro-Barbosa, L. (2015). Educación, resistencia y movimientos sociales: la praxis educativo-política de los Sin tierra y los Zapatistas. Ciudad de México: Librunam.
- Pinheiro-Barbosa, L., & Gómez-Sollano, M. (2014). La Educación Autónoma Zapatista en la formación de los sujetos de la educación: otras epistemes, otros horizontes. Revista Intersticios de la Política y la Cultura. Intervenciones Latinoamericanas, 3(6).
Más artículos
Explora más contenido de este número de la revista Leisa aquí mismo.
VER MÁS ARTÍCULOSEdiciones Anteriores
LEISA es una revista trimestral que busca difundir experiencias de agricultores familiares campesinos.
Por ello puedes revisar las ediciones anteriores.
Suscríbete para recibir la versión digital y todas las comunicaciones que enviamos periódicamente con noticias y eventos
SUSCRIBIRSE AHORA

